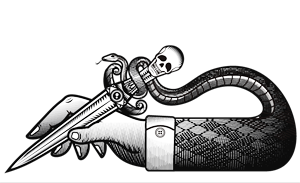|
| Francisco de Goya, El gran cabrón |
Corren tras el mal sus pies
y se dan prisa a derramar sangre inocente.
Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad,
y a su paso dejan el estrago y la ruina.
No conocen el camino de la paz,
no hay en sus sendas justicia;
sus veredas son tortuosas;
quien por ellas va no conoce la paz.
Isaías 59,7-8
Si yo fuera un libertino, postularía que las eras no han conocido estimulantes más poderosos que los pecados, regalos suntuosos que la religión ha hecho a la humanidad y la ciencia, vengativa, se ha propuesto destrozar. Si fuese un creyente, pensaría que el perdón por el pecado es una bendición que consuela como ninguna liberación profana y que su razón de ser, justamente, está en alabar la misericordia de Dios. No sin rebeldía podría declararme réprobo con trazas de gnóstico para deplorar en profundidad como único pecado el que estriba en haber encerrado el alma en envoltorios de materia doliente, pero lo cierto es que ninguna de la definiciones anotadas se ajusta a mi visión. El pecado es para mis adentros una realidad simbólica sustentada en la pasión que trastoca, por exceso o por defecto, el equilibrio de las múltiples dimensiones de la individualidad y cuya práctica comporta no solo daños potenciales para otros, sino, antes bien, una penitencia segura para quien lo comete. No es el pecado una transgresión que atente de palabra, pensamiento u obra contra las leyes de un orden trascendente, sino un trastorno que perturba por sí mismo un orden inmanente. Aprobación de sentimiento y asentimiento de raciocinio me saca Zabaleta cuando
en sus
Errores celebrados leo: «Si lo miran bien, verán como es
indigno el pecado de ser apetecido». Por tanto, convencido estoy de que la paz, la calma de aceptar con unánime omisión de servidumbre la victoria y la derrota, anula el pecado.
Atajaré a grandes rasgos porque infinita es la tela que cortar con la tijera del pecado. Los pecados capitales, que hubieran podido bautizarse
radicales por ser connaturales a la estirpe humana, han recibido una atención especial por parte de la moral cristiana, que finalmente los fijó en siete, aunque a juicio de algunos escritores religiosos, como Casiano, habrían de ser ocho con la tristeza, censurada como un vicio gravísimo porque aparta al devoto de las obligaciones espirituales y, quizá peor, porque desde la lipemaníaca deserción del deber parece más hacedero caer en otras tentaciones (puede decirse que los Padres de la Iglesia inventaron la «teoría de la escalada»). Con diferente rango de peligrosidad y elaboración retórica, tanto Gregorio Magno como Tomás de Aquino estuvieron de acuerdo en sostener que los pecados capitales son los que la cristiandad, y una porción nada desdeñable de los moralistas laicos, sigue hogaño teniendo por tales:
1. Soberbia.
2. Avaricia.
3. Lujuria.
4. Ira.
5. Gula.
6. Envidia.
7. Pereza.
Distingue Tomás de Aquino en la
Suma teológica que la
capitalidad de los pecados (por derivación de
capital, del latín
capitālis, perteneciente a la cabeza) es la propiedad que cada uno de ellos tiene de capitanear a las otros, de tal manera que todos mantienen entre sí una relación de intrínseca correspondencia y difusión. Convengo que cinco de estos pecados, en efecto, lo son (excluyo la lujuria y la pereza), echo de menos la mendacidad en el listado y difiero en dar por válidas la mayoría de las virtudes que cabe cultivar, según manda la ortodoxia, para contrarrestarlos:
1. La
soberbia, apetito de la propia supremacía, arrogancia en inflación, hibris en definitiva, no tendría que combatirse con
humildad por cuanto esta tiende a convertirse en un persuasivo enmascaramiento de aquella cuando aspira a cosechar los méritos de una conducta modesta. En su lugar, nada es más contundente que la
relatividad psíquica (no confundir con
relativismo moral), porque ningún mortal es tan importante como para ser tomado en culto, ni tan excelso que pueda envanecerse sin seria merma de otras cualidades. La vía contra la soberbia pasa por desarrollar una conciencia ampliada donde el yo se vea cabalmente desposeído de su panoplia de miedos, esperanzas, ambiciones y narcisismos hasta poner en evidencia la costra orgullosa que siempre ha sido. La primera lección capital en este campo consiste en saber destronarse.
2. ¿Qué mayor riqueza que no precisar riqueza? La
avaricia no se corrige con
generosidad, sino con
desprendimiento, entendido aquí como una forma sensible, abierta, de desapego del fruto del acto,
sarvakarmafalatyaga según la nomenclatura hinduista que podríamos ilustrar con este canto de la
Bhagavad Gītā (III, 34):
El deseo y la aversión están distribuidos
en los objetos de cada uno de todos
los sentidos.
Nadie debe someterse a ellos:
son sus enemigos.
3. No evalúo la
lujuria como un pecado salvo en los sujetos proclives a traducir el desenfreno sexual en la instrumentalización invasiva de lo ajeno. Lo que de ningún modo puedo obviar en mi clasificación es la
procreación, matriz arbitraria de los perjuicios que la existencia conlleva. La negligencia y la arrogancia se dan cita en el acto generativo, no es otra la causa primordial de que aún galopen las penosas secuelas del accidente humano. No me dilataré sobre este particular,
El peso del universo es opimo en textos concebidos bajo perspectivas antinatalistas (verbigracia, la entrada del
pasado día 13, por no remontarme más allá). La abstinencia voluntaria de la reproducción, que he denominado
ingenesia, resulta ser una opción ética fácil de asumir gracias a los métodos anticonceptivos actuales; ya no es imperativo renunciar a explorar las amenidades de una compañía voluptuosa si se quiere eludir la fecundación. Al mismo tiempo, la multiplicación de la especie debe ser conectada con la noción de
pecado original si se estima necesario enmendar la metonimia que, por perversión de causalidad, encontramos en las Sagradas Escrituras: no hay falta moral derivada de ser hijo de pecadores, pero esta no falta siempre que un inocente es engendrado. «¿Qué pecado has cometido para nacer, qué crimen para existir? Tu dolor, como tu destino, carece de motivo», acomete Cioran, así que la ocasión de romper una lanza en favor de la equidad semántica está servida: hablar de pecado original es, ni más ni menos, que reprobar la condición de progenitor. Y a malas, mal se dudará si traer más vida a este averno es un acto benéfico o endiablado.
4. Contra la
ira no siento eficiente la
paciencia, puede incluso de manera subrepticia servirle de fermento y suscitar, a su pesar, el enconamiento de malos humores en ausencia de un cauce adecuado para evacuarlos. Lenitivos para suavizar el ánimo airado los hay hasta la exuberancia (la misma lujuria se presta con gustosa versatilidad a ese cometido) dado que la ira tiene su origen en la frustración retenida, aunque ninguno es más catártico y desopilante contra las erupciones que se incuban dentro del temperamento que el sabio
sentido de la ironía. Ironía sabia, en primera instancia, porque antes que ceder a las ofensas las supera con su ingenio burlesco, y, en una segunda aplicación, porque vertida sobre sí misma atiende su despejo a la indulgencia con que se sobrepone al espanto de cuanto existe. Activando un enfoque similar, podríamos mencionar también la recomposición interior frente a la adversidad o
resiliencia, que cuesta por otro lado emprender sin alguna suerte de alianza con la ironía. Por consiguiente, tiene la ironía en su botiquín algo más efectivo que fórmulas de resignación y maniobras delusorias de distracción frente a las tragedias de las que sabe extraer, como ningún otro atributo intelectual, escarmentada comedia.
5. A la
gula la tradición ha enfrentado la
templanza, que no es sino la moderación y disciplina en el uso de los bienes a nuestro alcance. Nada que añadir al respecto, tan solo que sería pertinente ensanchar el concepto como hizo Evagrio, asceta cristiano, al emplear el término
gastrimargía, que conjunta la ebriedad desmedida con el vicio de la mandíbula insaciable.
Pueden ser leídas con ejundia antropológica sus enseñanzas monásticas para fortalecerse frente a los «ocho vicios malvados».
6. Para la
envidia, más que remedio la
caridad me suena a chiste. Cicerón tenía clara la simetría emocional cuando expresó que «sentir piedad implica sentir envidia, porque si uno sufre por las desgracias de los demás, también es capaz de sufrir por su felicidad». La envidia no solo es una reacción hostil a la prosperidad de los congéneres y, en consecuencia, el motor principal de numerosos proyectos, también actúa como una fuerza perversa que se solaza en las desgracias acontecidas al envidiado, una categoría de regocijo con el dolor foráneo que tiempo ha neologicé como
alevidia (por cruce de alegría y envidia). Propongo empequeñecer la envidia con
admiración, que puede ser rendida o emulativa, y mejor aún con el recurso sugerido para encarar la avaricia: un estilo de
desapego que no incurra en insensibilidad, capaz de engrandecerse con ternura, para lo cual conviene tener presente la trampa que puede suponer este dulce sentimiento. La Rochefaucould sabía que «nos consolamos fácilmente de las desgracias de nuestros amigos cuando sirven para señalar nuestra ternura hacia ellos», si bien en este caso podría citarse al mismo autor en su descargo con la prenda escogida para elogiar la hipocresía como «un homenaje que el vicio rinde a la virtud».
7. ¿Es la
pereza un pecado si los mayores desastres proceden, se enviscan y persisten a costa del obsesivo afán de crecer, crecer y crecer? Así como las decepciones son los demonios de un mundo que ha matado a los dioses, las enfermedades se ajustan como nunca a la necesidad de una épica. De seguro los humanos tendríamos menos cosas que hacer y que contar si fuésemos más haraganes, pero mejor convivencia obtendríamos los unos de los otros si prefiriésemos la holganza reflexiva y un contemplativo recogimiento al hábito de volvernos posesos competidores y abnegados engranajes productivos. A esta fagocitación absurda de energías por el ahínco de atarearse le viene apropiada la crítica de Gómez Dávila al progreso: «Se reduce finalmente a robarle al hombre lo que lo ennoblece, para poder venderle barato lo que lo envilece». Contra la
afanosidad, pues no de otra manera debe ser calificado el pecado que denuncio, la respuesta debe ser
ociosidad. Nuestra más urgente tarea es ir despacio para ir abriendo espacio a una vida de descanso. Quisiera introducir una observación más sobre este punto antes de concluir con un giro testimonial.
 |
| Leona herida (arte asirio, s. VII a. C.) |
Una sociedad funciona a base de renovar sus sistemas de blanqueamiento generalizado, si los pecados de unos pocos disimulan los de muchos y los de muchos los de unos pocos. Los problemas latentes afloran cuando las creencias de sus integrantes son tan volubles y dispares que nadie consigue disimular a nadie. Entonces, sin fingimientos verosímiles, el espectáculo se torna salvaje. Hasta que llega el momento irreversible de la debacle, el triunfo de un grupo social sobre los otros hace cantar su propia gloria en forma de mitos, dogmas con presunciones de fidelidad histórica e ideologías. El trabajo, vilipendiado durante milenios como una calamidad, es en nuestra época uno de esos timos ascendidos al reino de los mitos: no solo se ha vuelto respetable en sí mismo en cualquier ámbito donde una actividad pueda devenir lucrativa, sino que ha de ser buscado, disputado, amado y conservado como un bien supremo sin el cual el valor cívico de la persona queda en entredicho. Con este cambio de actitud se pone de manifiesto que los asalariados, prestamistas y tenderos han definido la cultura moderna a su industria y conveniencia aprovechando la inutilidad de las élites rectoras, más interesadas en no contrariar los propósitos populares después de haber corroborado su ineptitud para influenciar a otras clases sin exacerbar la situación. Como era de prever, los efectos sobre la ociosidad han sido lamentables, y ahora es un lujo excéntrico reservado a los sumamente ricos que no la pueden excusar y la llegan a exhibir no exenta de la malicia de herir susceptibilidades. Apenas se recuerda que la ociosidad fue antaño un signo de independencia que los espíritus no mancillados por el servilismo ostentaban con una dignidad que describe un relato incomprensible para nosotros. No era cuestión de pundonor, lo que andaba en juego era la integridad: sólo era íntegramente humano quien vivía ocioso. «Es necesario convenir en que ciertos hombres serían esclavos en todas partes, y que otros no podrían serlo en ninguna. Lo mismo sucede con la nobleza». Son palabras de Aristóteles. ¿Cuántos rasgos típicos de los antiguos linajes de esclavos son reconocibles en los criterios corrientes de las últimas generaciones de ciudadanos educados en democracia y libertad?
Escribe todo esto por desvío un raro espécimen que trabaja con las manos en una ocupación mediocre, de poca monta, según la opinión de la mayoría de sus compatriotas, y aunque la ejercita con corrección, en vano rebatiría comparanzas si cualquier hominicaco dijera ídem en igualdad de circunstancias. «El hombre, un ser un milímetro por encima del mono, cuando no un centímetro por debajo del cerdo», sentenciaba Baroja. Gana un modesto estipendio de armisticio —va por lo civil antes que por lo criminal— entre compañeros a quienes ha aprendido a despertar simpatías desde el respeto a estilos de vida diametralmente opuestos a los suyos. Durante la faena, se afea con un atuendo del que un Benvenuto Cellini no acertaría a rescatar un solo pliegue de inspiración escultórica. Sus manos, delicadas de natío, conjugan en los encallecidos restos de cada jornada la invisibilidad hecha de menosprecio que bruñe como escudo de ataraxia bajo el mando de jerarquías fundadas sobre reglas espurias. Si nada de ello, en cambio, ha hecho de él un resentido ni hará de él un proletario —encuentra irresistible la generosidad de negarse a tener hijos—, ¡cuánto menos el menestral satisfecho de ser un subproducto económico que identifica por reflejo su horizonte mental con la ruta de un metabolito de la digestión global de quimeras! De haber en su costumbre la adhesión al orgullo que asesinó de inedia, orgulloso estaría de aureolar su efigie con el epíteto de desclasado, porque lo es desde que lo parieron.
Haga lo que uno haga, ha de tener para sí como altamente probable que acabará semejándose a los demás en lo que menos le gustaría parecerse a sí mismo. No sé si esta epifanía de la contingencia debería considerarse pecaminosa. Tal vez, una vez más, nuestros pecados sean los demás; tal vez, puesto que morirán con cada uno, haya pecados por los que merezca salvarse.