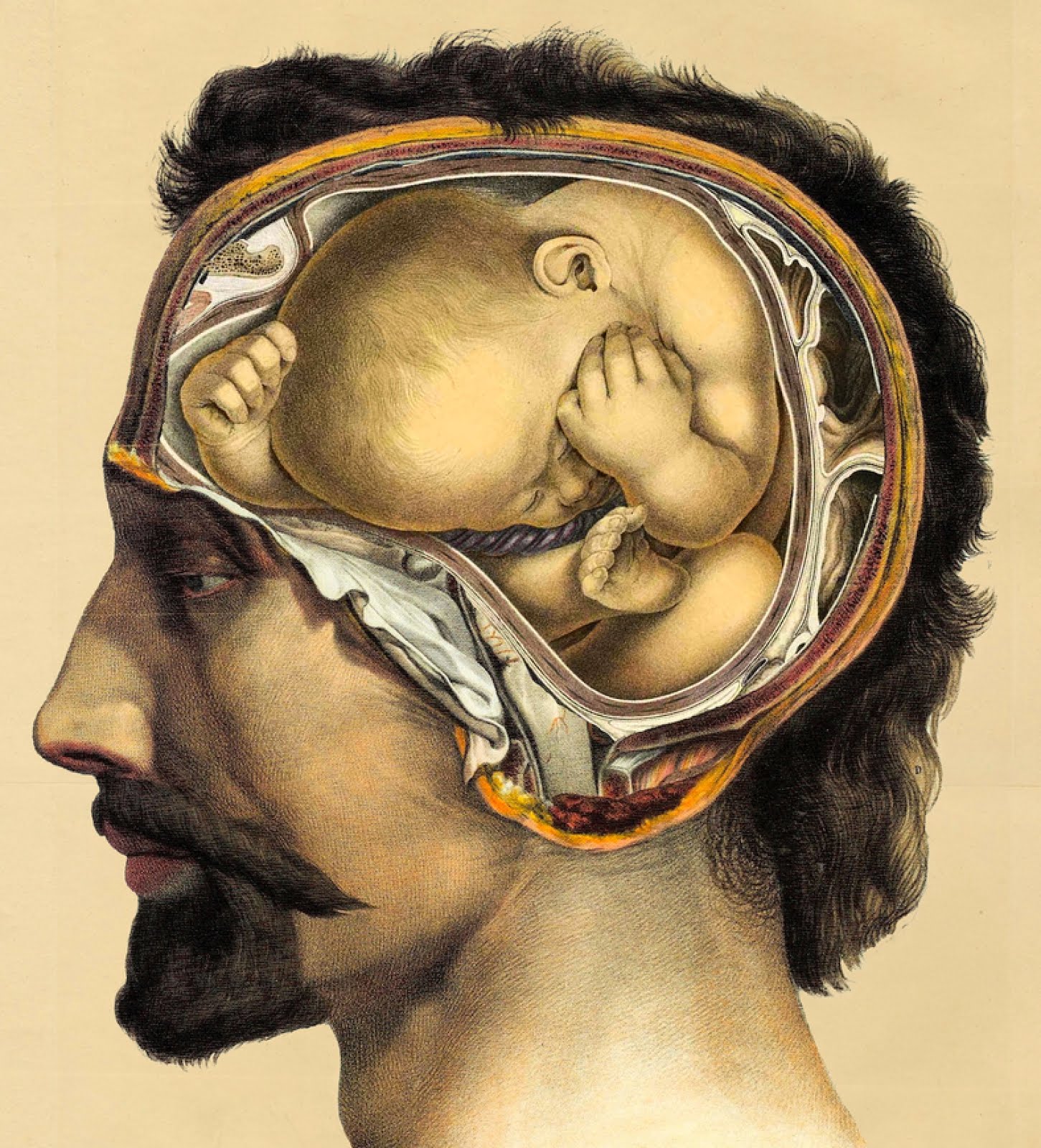Despistando al silencio que me he dejado crecer durante meses en el yermo, vuelvo a la ruta aturdido todavía por un predicado de resaca que me ha querido acompañar tras el festín dedicado a profanar rutinas de las que sólo yo puedo ser mi sepulturero. «Pocas cosas existen más desdeñables que la rutina y sin embargo abrazar comportamientos que van limitando la libertad se vuelve algo muy común», comenta con una nota de perplejidad mi amigo J. Montero. Supongo que al cansancio acumulado por los hábitos forzosos como el trabajo y al cerco de fatigas impuesto por eso que hipócritamente se llama vida social y consiste en soportar a una serie de individuos próximos en el espacio pero nada semejantes en lo demás, se suma el hecho —filosófica y psicológicamente nada desdeñable— de que nadie está libre de ser libre frente al cual muchos experimentan un abismal abandono a sí mismos del que anhelan evadirse, en vez de tomarlo como una oportunidad para emprender acciones estimulantes desde el fuero interno; incluso puede que el único estimulante en tales casos sea el ansia que bulle tras esa búsqueda de la evasión que, pese a todo, no sería posible sin un acto inicial de soberanía consciente centrada en la decisión paradójica de olvidar que se es libre y, por tanto, condenada a perder la consciencia de forma recurrente según manda la costumbre.